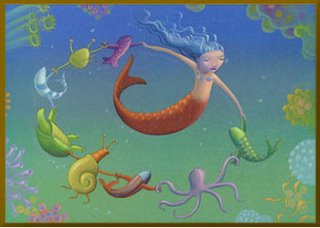Mi hijo dibuja desde que nació, desde que fue capaz de sostener un lápiz en la mano. Pintaba en todas partes y a todas horas. Era su modo de ser en un mundo incomprensible. Yo me colocaba en medio de la ruta, entre su chispeante personalidad y la grisura circundante. Y no me volqué para su lado todas las veces que lo necesitó. Siempre me doleré de mi conformidad, de no haber sido más loba: ocasiones hubo en que ladré, aullé, cuando tenía que haber mordido.
Como todo artista, vivió sus épocas: de dinosaurios, de animales transparentes, de castillos, de islas, de guerreros… Y sus crisis: una exposición de Dalí le impactó hasta paralizarlo dos o tres días. “No pinto más −me dijo, serio y resuelto−; mi manera de pintar ha cambiado pero mi mano no sabe hacerlo”. Sólo tenía seis años. Se le pasó, claro, pintar era respirar.
Atravieso esta mañana de sábado con la sensibilidad a flor de tierra y los ojos en el mar porque anoche abrí la caja en la que he ido metiendo a lo largo de años todos sus borrones, garabatos, dibujos, apuntes… Se los guardaba para cuando fuera mayor. Creía que ese momento tardaría mucho en llegar, sin reparar en que conforme la caja crecía, el tiempo achicaba.
Ese tiempo ya nos alcanzó. Somos afortunados: seguimos sosteniéndonos y siendo amigos. De esa delicada y extraña forma en que pueden serlo una madre y su hijo.